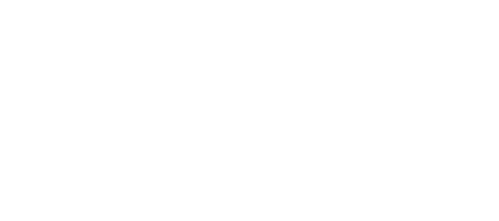Parece una escena sacada de una película antigua, pero es la memoria sentimental de todo un país. La imagen de alguien pudiendo fumar en la sala de espera de un hospital hoy nos provocaría un rechazo instantáneo, casi una indignación viral. Sin embargo, no hace tanto, esa estampa donde el humo del cigarrillo era parte del mobiliario de las salas de espera era tan cotidiana como el café de la mañana. ¿Cómo es posible que algo tan normalizado nos parezca ahora una auténtica locura?
Aquella España en blanco y negro, y también en color, olía permanentemente a tabaco. Permitir fumar en cualquier rincón era la norma, y prohibirlo, la excéntrica excepción que casi nadie se atrevía a plantear. Fue una época en la que el gesto de encender un cigarrillo simbolizaba modernidad y estatus social, un acto de socialización tan integrado que su ausencia era lo que realmente llamaba la atención. Adentrarse en esos recuerdos es como abrir una ventana a otro mundo.
EL HUMO QUE TODO LO INVADÍA
Viajar en autobús o en tren significaba sumergirse en una atmósfera densa, casi masticable. Era habitual ver a pasajeros dando una calada mientras el paisaje pasaba por la ventanilla, compartiendo sin saberlo su vicio con el resto de viajeros, incluidos niños y personas mayores. La idea de un vagón "para no fumadores" fue una tímida revolución que tardó décadas en imponerse antes de poder fumar sin restricciones.
Lo mismo ocurría en el entorno laboral, donde los ceniceros eran un elemento decorativo y funcional más sobre cualquier escritorio. Las oficinas, las redacciones de los periódicos o las sucursales bancarias eran espacios donde el hábito de fumar estaba tan arraigado como tomarse un café a media mañana, y las reuniones importantes a menudo se desarrollaban entre nubes de humo que, supuestamente, ayudaban a aclarar las ideas.
LA GRAN PANTALLA… ENTRE NUBES DE TABACO
Las salas de cine eran santuarios de oscuridad y ficción, pero también de un humo que flotaba y era cortado por el haz de luz del proyector. Era una atmósfera casi mágica donde el resplandor de las cerillas rompía la oscuridad de la sala cada pocos minutos, un murmullo de toses y carraspeos que formaba la banda sonora de fondo de cualquier proyección cinematográfica, aceptado como parte del vicio del tabaco.
Este comportamiento se veía reforzado por lo que ocurría en la propia pantalla, donde los grandes iconos del cine convertían el acto de fumar en un símbolo de elegancia, rebeldía o inteligencia. En un efecto espejo, los espectadores emulaban a sus ídolos encendiendo un pitillo en la butaca, sintiéndose protagonistas de su propia película mientras disfrutaban del placer de un cigarrillo en la oscuridad compartida.
CUANDO EL MÉDICO TE RECIBÍA CON UN CIGARRILLO
Resulta difícil de procesar, pero no era extraño entrar en la consulta y que el propio médico te atendiera con un cigarrillo entre los dedos. Hoy resulta inconcebible que los propios profesionales de la salud consumieran cigarrillos delante de sus pacientes, a veces incluso mientras auscultaban o recomendaban hábitos de vida saludables. La decisión de empezar a fumar parecía no chocar con el juramento hipocrático.
Esta permisividad se extendía por todo el recinto sanitario, desde los pasillos hasta las cafeterías y, por supuesto, las salas de espera de urgencias. Era un lugar donde el aroma a tabaco se mezclaba con el de los antisépticos, creando un ambiente que hoy nos parecería una auténtica aberración sanitaria. Nadie se planteaba el contrasentido de permitir fumar donde se trataban, precisamente, enfermedades respiratorias.
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA: ¿CÓMO CAMBIAMOS TANTO?
La llegada de las primeras leyes antitabaco a principios de este siglo supuso un verdadero terremoto social. De repente, un gesto cotidiano se convirtió en una acción prohibida en bares, restaurantes y centros de trabajo, y muchos fumadores sintieron que se les arrebataba un derecho adquirido durante décadas. Las acaloradas discusiones entre defensores y detractores de la medida dominaron las conversaciones durante meses.
Poco a poco, sin embargo, la mentalidad colectiva comenzó a transformarse. Lo que inicialmente se percibió como una imposición, con el tiempo se reveló como un avance en salud pública y convivencia. La sociedad empezó a entender que la libertad de uno no podía invadir los pulmones de otro, y las nuevas generaciones crecieron viendo el acto de fumar en interiores como algo anacrónico y profundamente desconsiderado.
MEMORIAS DE UN PAÍS EN BLANCO Y NEGRO (Y CON HUMO)
Revisitar fotografías o películas de esa época provoca una mezcla de nostalgia y estupefacción. La omnipresencia del humo era tal, que volver a casa y oler a cenicero sin haber tocado un solo cigarrillo era la norma después de cualquier salida. Esa realidad, que para millones de personas fue simplemente "la vida", hoy nos parece una escena lejana, una costumbre de un pasado que ya no reconocemos como nuestro.
Aquel país donde se podía fumar en un hospital es el mismo que hoy debate prohibirlo en las terrazas de los bares. El cambio ha sido tan drástico y tan rápido que sirve como un poderoso recordatorio de nuestra capacidad para evolucionar como sociedad. Quizá por eso, el recuerdo de apagar el último pitillo en un bar antes de que entrara en vigor la ley sigue grabado en la memoria de tantos como el fin definitivo de una era.