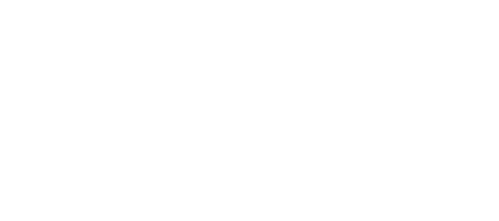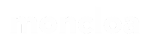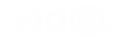Nacer en un barrio u otro puede cambiarlo todo. En la España de hoy, el mérito importa, sí, pero cada vez pesa más el punto de partida. El nuevo informe de Cáritas lo deja bastante claro, el código postal y la herencia familiar son los factores que más condicionan el futuro de los jóvenes.
En un país que presume de crecimiento económico, más de 2,5 millones de jóvenes viven atrapados en la precariedad o la exclusión social, según los datos del informe. Son los grandes perdedores de un modelo que ya no garantiza movilidad, ni siquiera con esfuerzo o estudios. Y mientras tanto, la brecha entre quienes heredan y quienes intentan empezar de cero no deja de ampliarse.
La igualdad de oportunidades (esa promesa tan repetida en los discursos) se está resquebrajando. Hoy, el destino parece escribirse con el apellido y mucho peor aún, el barrio, no con el talento. Y eso tiene consecuencias no solo en la economía, sino también en la esperanza, la confianza y la salud democrática de toda una generación.
Tu futuro depende del barrio donde naciste: el mapa invisible de la desigualdad en España

En España, el lugar de nacimiento ya no solo define el paisaje, sino también las oportunidades, atrás quedaron los sueños de estudiar para poder ser alguien importante en la vida, pero afortunadamente es una realidad que en las grandes ciudades no se siente con tanta fuerza. Vivir en un barrio acomodado o en uno con menos recursos puede determinar el acceso a una buena educación, un empleo estable o incluso la salud.
Los datos del último informe de Cáritas y la Fundación FOESSA revelan que la desigualdad territorial se ha acentuado, hay zonas donde la exclusión social duplica la media nacional y estas son verdades que no salen a luz pública, que se desconocen. En esas calles, el ascensor social se ha detenido, y los jóvenes crecen sabiendo que el esfuerzo no siempre basta para cambiar de planta.
Mientras tanto, las grandes ciudades concentran la paradoja, en el mismo distrito pueden convivir familias con ingresos de más de 60.000 euros y otras que apenas superan los 15.000. Las diferencias no se ven a simple vista, pero se sienten en los colegios, en el precio de los alquileres o en la red de contactos que cada uno puede construir. Ese es el nuevo mapa invisible de la desigualdad española, como le dicen los expertos, uno que ya no se mide solo en cifras, sino en posibilidades vitales.
Una generación marcada por la precariedad

Los jóvenes españoles nacidos entre 1996 y 2007 han crecido “tristemente” encadenando crisis, la financiera de 2008, la pandemia y, ahora, una inflación que no da tregua. Su futuro se ha vuelto incierto. El 11% vive en exclusión severa y más de dos millones y medio no logran independizarse. Ni estudiar garantiza estabilidad ni trabajar asegura escapar de la pobreza.
La precariedad se ha convertido en norma, contratos temporales, sueldos bajos, alquileres imposibles y dependencia familiar prolongada, y el ejemplo más claro de esta dependencia se refleja en la edad en la que muchos jóvenes abandonan el hogar, cada vez es más alta. Es una generación sin espacio para construir un proyecto vital propio. El “ya tendrás tiempo” de sus padres se ha transformado en un “ya no llego” constante. Lo más preocupante no es solo la falta de dinero, sino la falta de horizonte.
El mérito ya no basta: la herencia pesa más

Durante años se repitió que “estudiar era el camino para progresar”, una verdad con la que muchas generaciones pasadas han crecido. Hoy, esa escalera está rota. Según el informe FOESSA, la ESO ya no protege de la pobreza, el verdadero cortafuegos está en el Bachillerato o la FP. Y aun así, la herencia familiar sigue marcando la diferencia. Los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en exclusión que los de progenitores con estudios superiores.
El mito de la meritocracia se desmorona cuando el código postal determina el acceso a una buena escuela, a una red de contactos (he allí el secreto del éxito, según los expertos) o a una vivienda digna. Las oportunidades se heredan, y con ellas, las desigualdades. En España, donde la movilidad social se ha frenado, la frase “dime de dónde vienes y te diré hasta dónde llegarás” suena más real que nunca.
Vivienda y trabajo: los nuevos muros invisibles

Dos factores alimentan la exclusión, según el informe de Cáritas; la vivienda y el empleo, y uno depende del otro, porque sin un buen empleo no puedes acceder a una vivienda en condiciones. El 45% de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza, la cifra más alta de toda la Unión Europea. Por otro lado, tenemos otra gran realidad con la que deben lidiar los jóvenes; tener un trabajo ya no garantiza estabilidad; más de un tercio de quienes viven en exclusión moderada o severa trabaja. Son los llamados “trabajadores pobres”, atrapados en sueldos bajos y alquileres desorbitados.
El modelo actual ha convertido la vivienda en una frontera social. Las clases medias se estrechan y muchos jóvenes ven cómo su sueldo no alcanza ni para compartir piso. Entre tanto, miles de pisos vacíos siguen fuera del mercado. La paradoja es dolorosa: el empleo ha dejado de ser una salida y el hogar, un lujo.
Reconstruir el futuro: del “yo” al “nosotros”

La exclusión no se explica por falta de esfuerzo, sino por un sistema que no ofrece las mismas oportunidades de partida y esto sí que depende del lugar donde naciste o como mínimo, donde creciste. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa buscan activamente una salida: estudian, trabajan, ajustan gastos, piden ayuda. “No fallan las personas; falla el sistema”.
Cáritas propone un cambio de rumbo; políticas redistributivas reales, acceso a vivienda digna y una educación que iguale, no que divida, todos objetivos difíciles de alcanzar, pero no imposibles, es cuestión de creer y hacer. Pero más allá de los informes, el reto es cultural. Hay que volver a creer en lo colectivo, en el “nosotros”. Porque una sociedad donde el lugar de nacimiento define el destino no es solo injusta: es una sociedad que se apaga por dentro.