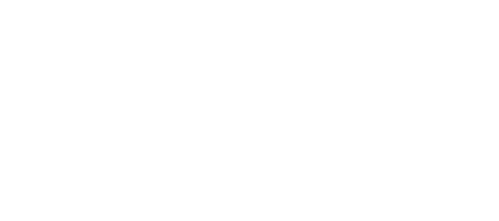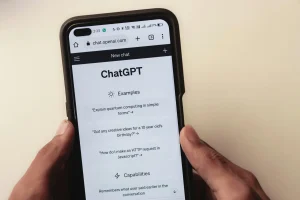El último afilador que recorrió mi calle lo hizo una mañana de primavera, y su música fue una punzada directa al corazón de la memoria. Aquel sonido metálico y ascendente del chiflo, esa armónica que parecía escalar una montaña invisible, nos devolvía a una época en la que las cosas se arreglaban, no se tiraban, y ese sonido anunciaba la llegada de una figura casi mítica. Era la señal, el pistoletazo de salida para una carrera doméstica en busca de cuchillos cansados y tijeras sin mordida.
Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero su llegada era una pequeña fiesta. La melodía de su chiflo era una promesa de precisión y eficacia, un eco de los tiempos en los que un artesano de la chaira era tan necesario como el panadero. Hoy, ese eco se apaga, y con él, la figura de un auténtico afilador profesional, cuyo arte consistía en devolver el alma cortante a los objetos cotidianos, dejando tras de sí solo el recuerdo de su peculiar y entrañable sinfonía urbana.
EL SONIDO QUE DETENÍA EL TIEMPO
Era una interrupción bienvenida en la rutina diaria. De repente, el murmullo del tráfico y las conversaciones de los vecinos quedaban en un segundo plano, porque esa armónica de lengüeta libre, conocida como chiflo, era su inconfundible tarjeta de visita. Este oficio ambulante no necesitaba carteles ni publicidad; su marca era un sonido que se transmitía de ventana en ventana, un código universal que todos los hogares entendían a la perfección y que invitaba a participar en el ritual.
Las puertas de los portales se abrían casi al instante. Las abuelas, las madres y hasta algún niño curioso bajaban con los encargos en la mano, envueltos en trapos de cocina para evitar accidentes. Era un pequeño acontecimiento social, un momento de pausa y comunidad en el que se intercambiaban saludos mientras se esperaba el turno, porque la llegada del experto en filos creaba un ritual colectivo en plena calle. Era el momento de buscar al afilador y confiarle esas herramientas que necesitaban una segunda vida.
¿QUIÉN ERA ESE HOMBRE SOBRE LA BICICLETA?
Era mucho más que un simple trabajador; era un personaje de novela, un nómada urbano que cargaba con todo su taller a cuestas. Su bicicleta, a menudo pesada y modificada hasta lo irreconocible, era su compañera inseparable. Sobre ella transportaba la rueda de esmeril, los pedales que le daban vida y un pequeño cajón con sus secretos: aceites, piedras de asentar y trapos gastados. La figura del afilador, con sus manos encallecidas y su mirada concentrada, era la de un guardián de una habilidad ancestral en un mundo que empezaba a correr demasiado deprisa.
Su presencia transmitía una confianza que hoy parece perdida. No había contratos ni aplicaciones móviles, solo un apretón de manos y la palabra dada. Le entregabas el cuchillo jamonero de la abuela, esa herencia familiar, y el valor de su palabra garantizaba un trabajo meticuloso y honesto. Confiabas en ese afilador nómada porque representaba la profesionalidad del que vive de su reputación, una reputación forjada kilómetro a kilómetro, barrio a barrio, con cada chispa que saltaba de su rueda.
UN ARTE QUE CORTA MÁS ALLÁ DEL ACERO
Observarle trabajar era un espectáculo hipnótico. El pie bombeando el pedal con un ritmo constante, la rueda girando en un zumbido creciente y, de repente, el contacto. Las chispas saltaban como pequeños fuegos artificiales diurnos, iluminando su rostro concentrado mientras el olor a metal caliente impregnaba el aire. Este maestro cuchillero no solo afilaba, sino que conocía los ángulos exactos que cada hoja necesitaba para su función específica, un saber que diferenciaba un simple afilado de una verdadera restauración.
El resultado final era pura magia. Un cuchillo que se había vuelto torpe y perezoso volvía a deslizarse por un tomate sin esfuerzo, unas tijeras que mascaban la tela volvían a cortar con un chasquido limpio y satisfactorio. Era la prueba tangible de un trabajo bien hecho, gracias al buen hacer del afilador. Aquel hombre no solo devolvía el filo a los objetos, sino que restauraba la plena funcionalidad de las herramientas, alargando su vida útil y devolviendo a sus dueños la alegría de usarlas.
EL SILENCIO DE LAS CALLES MODERNAS
La cultura del usar y tirar ha sido su mayor enemiga. ¿Para qué reparar si puedes reemplazar? La llegada de cuchillos de bajo coste y electrodomésticos que prometen hacerlo todo solos arrinconó un oficio basado en el cuidado y el mantenimiento. Aquella filosofía de consumo rápido convirtió el afilado artesanal en un servicio aparentemente innecesario y obsoleto, y dejó sin clientes a más de un afilador de tijeras que veía cómo su mundo se desvanecía.
Además, las propias ciudades han cambiado. Las calles ya no son ese espacio de convivencia donde un artesano podía montar su taller ambulante sin más. El ruido del tráfico ahoga cualquier melodía sutil y las normativas urbanas complican la vida a los oficios callejeros. El afilador se convirtió en una sombra anacrónica, un susurro del pasado en medio del estruendo del presente, porque el ruido incesante de la modernidad ha ahogado para siempre los sonidos de los oficios tradicionales que una vez dieron vida a nuestras aceras.
LA MEMORIA QUE NUNCA PIERDE EL FILO
Ese sonido ya no es una llamada a la acción, sino una puerta a la nostalgia. Para muchos, escuchar una grabación del chiflo es como oler el guiso de la abuela o tocar los libros del colegio: un resorte que activa un torrente de recuerdos vívidos. La llamada de aquel afilador forma parte de la banda sonora de varias generaciones, y ese silbido agudo está grabado a fuego en la memoria emocional de todo un país, un patrimonio inmaterial que sobrevive gracias al último artesano que lo mantuvo vivo.
Quizás no volvamos a verle pedalear con su taller a cuestas, buscando la sombra de un árbol para empezar su jornada. Pero su figura representa algo más profundo: la resistencia de lo manual, el valor de lo bien hecho y la importancia de cuidar lo que tenemos. El último viaje del afilador no termina en el olvido, sino en cada uno de nosotros, en esa memoria colectiva que, como sus mejores trabajos, se resiste a perder el filo y sigue cortando con la misma precisión de siempre.