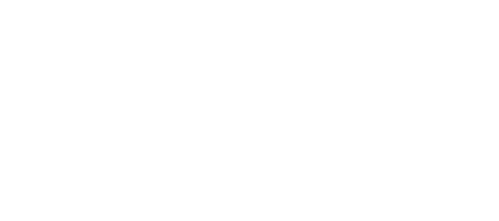La fabada asturiana es mucho más que un simple plato de cuchara; es un emblema cultural, un ritual que congrega a familias y amigos en torno a una mesa. Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconden pequeños secretos que marcan la diferencia entre un guiso memorable y una decepción. Conseguir esa faba mantecosa que se deshace en la boca sin romperse, y disfrutar de un compango sabroso que no resulte una pesada losa en el estómago, es el verdadero arte. La clave no reside en ingredientes exóticos ni en técnicas inalcanzables, sino en gestos sutiles, en una paciencia casi artesanal y en comprender la naturaleza de los nobles ingredientes que tenemos entre manos.
El temor a que las fabes se despellejen o a que el guiso se convierta en una bomba de grasa ha alejado a muchos de los fogones, optando por versiones enlatadas que nunca podrán replicar la gloria del plato casero. Pero la realidad es que dominar este icono de nuestra gastronomía está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a seguir dos o tres normas de oro. Se trata de desterrar viejos vicios, como el uso impulsivo de la cuchara, y adoptar prácticas que respetan la integridad de la legumbre y la potencia del embutido, canalizando todo su sabor de una manera mucho más elegante y digestiva, para que el único recuerdo sea el del placer y no el de la pesadez.
EL SECRETO EMPIEZA EN LA CESTA DE LA COMPRA
No todas las fabes son iguales, y aquí es donde comienza el camino hacia el éxito o el fracaso. Es imprescindible buscar la Faba Asturiana con Indicación Geográfica Protegida, una legumbre de piel fina y una cremosidad inigualable que garantiza una cocción uniforme. Al comprarlas, hay que fijarse en que sean de tamaño similar, de un blanco roto y sin manchas, señales inequívocas de que estamos ante una materia prima de calidad superior, que absorberá el sabor del caldo sin perder su delicada estructura. Una buena elección en el mercado es, sin duda, más de la mitad del trabajo hecho y una inversión directa en el resultado final del plato.
Del mismo modo, el compango no es un actor secundario, sino el alma que infunde carácter a la fabada. Un chorizo y una morcilla asturianos, con su justo punto de ahumado y curación, son insustituibles. La panceta o el tocino deben ser de buena veta, capaces de aportar esa untuosidad necesaria. Escatimar en la calidad de estos tres componentes es un error fatal, ya que son ellos los responsables de crear la base sápida del guiso, un fondo de armario de sabor que se integrará lentamente con la legumbre. Un compango de primera categoría no solo sabe mejor, sino que se comporta de manera más noble durante la cocción.
EL BAUTISMO DE LA FABADA: REMOJO Y EL ARTE DE NO TOCAR

El primer paso ineludible es el remojo, un proceso que debe durar entre diez y doce horas en agua fría. Este baño nocturno no solo rehidrata las fabes, sino que las prepara para una cocción lenta y homogénea, evitando que la piel se rompa por un choque térmico brusco. Al día siguiente, se escurren y se introducen en la olla cubiertas con agua fría nueva, un detalle crucial. A medida que el agua se calienta, la legumbre se va atemperando progresivamente, iniciando su transformación de dura a mantecosa de una forma no agresiva, lo que preserva su integridad desde el primer minuto en el fuego.
Una vez que el guiso rompe a hervir suavemente, comienza la prueba de paciencia. La tentación de meter la cuchara para comprobar el estado de las fabes es fuerte, pero es el pecado capital en la elaboración de una fabada canónica. El metal y el movimiento brusco son los enemigos mortales de la piel de la faba. La única interacción permitida es el "meneado", un vaivén rítmico y suave de la olla agarrándola por las asas, que recoloca las legumbres y ayuda a que el almidón se libere y trabe el caldo de forma natural. Este gesto, repetido cada cierto tiempo, es el que crea la magia sin causar destrozos.
EL COMPANGO A ESCENA: UN VIAJE EN SOLITARIO HACIA LA PERFECCIÓN

Aquí reside uno de los trucos más eficaces para aligerar el plato y, a su vez, potenciar su sabor. En lugar de cocer el chorizo, la morcilla y la panceta junto a las fabes desde el principio, se cuecen por separado en un cazo con un poco de agua durante unos veinte o treinta minutos. Este proceso tiene un doble beneficio: por un lado, los embutidos sueltan una parte importante de su grasa en este caldo inicial, permitiéndonos controlar la cantidad de lípidos que finalmente acabarán en el guiso principal, y por otro, evitamos que sabores demasiado intensos, como el del pimentón del chorizo, monopolicen el resultado final desde el inicio.
Una vez cocido el compango, se retira y se reserva. El caldo resultante, de un color rojizo intenso y con una capa de grasa anaranjada en la superficie, es oro líquido. Se deja enfriar durante unos minutos para que la grasa se solidifique ligeramente en la parte superior, lo que permite retirarla con una cuchara de forma sencilla. Lo que nos queda es la esencia pura del sabor del compango, un concentrado sápido que añadiremos posteriormente a las fabes, pero ya despojado de ese exceso de grasa que a menudo convierte la fabada en un plato pesado y de difícil digestión.
LA UNIÓN HACE LA FUERZA: EL ARTE DE MENEAR LA CAZUELA

Con las fabes a media cocción, tiernas pero aún enteras, llega el momento de la reunificación. Se incorpora ese caldo del compango, ya desgrasado, a la olla principal. Este añadido no solo aporta un color y un aroma espectaculares, sino que enriquece el sabor del guiso de una manera profunda y compleja. También se añaden en este punto las piezas de compango ya precocidas, permitiendo que sus sabores se fusionen con las legumbres en la fase final de la cocción, pero sin que la grasa domine la escena. Es una integración controlada que busca el equilibrio perfecto.
Durante la última hora de cocción a fuego muy bajo, el meneado de la olla cobra aún más importancia. Es este movimiento circular y delicado el que consigue que el almidón liberado por las fabes emulsione con el caldo y la grasa justa que hemos incorporado, creando una salsa trabada y aterciopelada sin necesidad de añadir harinas ni otros espesantes artificiales. Esta técnica ancestral es la responsable de la textura final de una fabada de matrícula de honor, un caldo denso que envuelve cada faba sin llegar a ser un puré, demostrando que la mejor herramienta en esta cocina es, a menudo, la propia mano del cocinero guiando la cazuela.
EL REPOSO DEL GUERRERO: EL TOQUE MAESTRO ANTES DEL FESTÍN

Una vez que las fabes están tiernas y el caldo ha alcanzado la densidad deseada, es fundamental apagar el fuego y dejar que la fabada repose. Este periodo de calma, de al menos una hora, es tan importante como la propia cocción. Durante el reposo, los sabores se asientan, se amalgaman y se profundizan, alcanzando una complejidad que no tienen justo al salir del fuego. Además, el caldo termina de trabarse, adquiriendo su característica textura melosa y consistente, que es el sello distintivo de un plato ejecutado con maestría. La prisa es mala consejera y, en este caso, la enemiga de la perfección.
El servicio culmina la experiencia. Se retira el compango con cuidado, se trocea y se presenta en una fuente aparte o se sirve directamente sobre las fabes, al gusto del comensal. Al emplatar, hay que hacerlo con delicadeza, sirviendo con un cucharón desde el fondo para no romper las legumbres en el último momento. El resultado de seguir estos pasos es una fabada gloriosa, un plato profundo en sabor pero sorprendentemente ligero, donde cada faba es una perla mantecosa y el compango es un acompañante de lujo y no un lastre. Un homenaje a la tradición asturiana sin dramas ni pesadez.