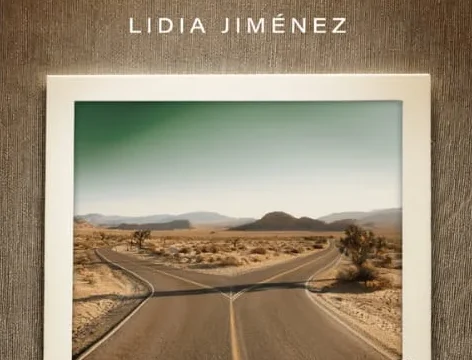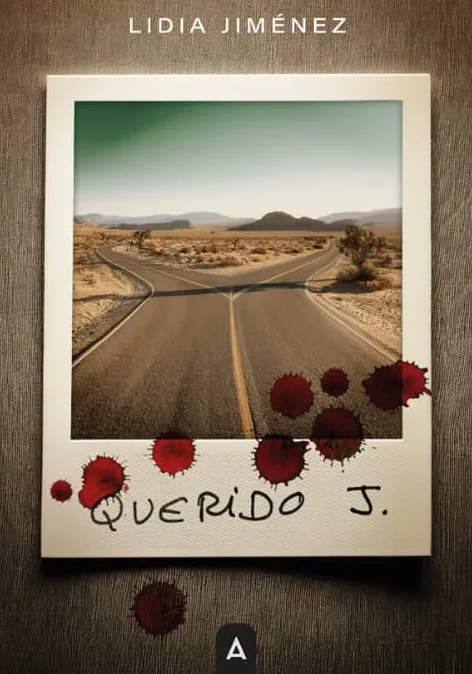A lo largo de los siglos, dos grandes motores han impulsado de forma persistente la creación literaria: el amor y la muerte. Es casi irónico —y a la vez reconfortante— comprobar que aquello que consideramos más elevado en términos culturales hunde sus raíces en los impulsos más antiguos de nuestra especie. Pocas manifestaciones reúnen mejor esas dos fuerzas que el duelo por un ser querido, género del que abundan ejemplos. Más escasos son, en cambio, los textos que lloran la pérdida de un amigo: ese afecto fraterno que los griegos llamaron philos y que, aunque poco frecuente, se halla en los cimientos mismos de la literatura occidental. No hay que ir muy lejos: es la muerte de Patroclo la que apacigua la furia de Aquiles y precipita el desenlace de La Ilíada; es la muerte de Enkidu la que despierta en Gilgamesh el temblor ante la mortalidad.
A esta tradición se suma Lidia Jiménez con Querido J., un relato vibrante y sorprendentemente maduro, tanto por el rigor y la delicadeza de su lenguaje como por la hondura emocional que despliega. Aunque uno podría pensar en las grandes elegías —en el Adonais de Shelley por la muerte de Keats o, entre nosotros, en la incomparable Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández—, Jiménez se aparta por completo del molde clásico. Su libro no es un poema ni utiliza un metro tradicional; además, el destinatario no ha muerto: J. permanece en coma tras un accidente de bicicleta. Y aun así, en sus páginas late la misma gravedad que en los grandes cantos al ausente, la misma mezcla de dolor y esperanza que acompaña las pérdidas irreparables.
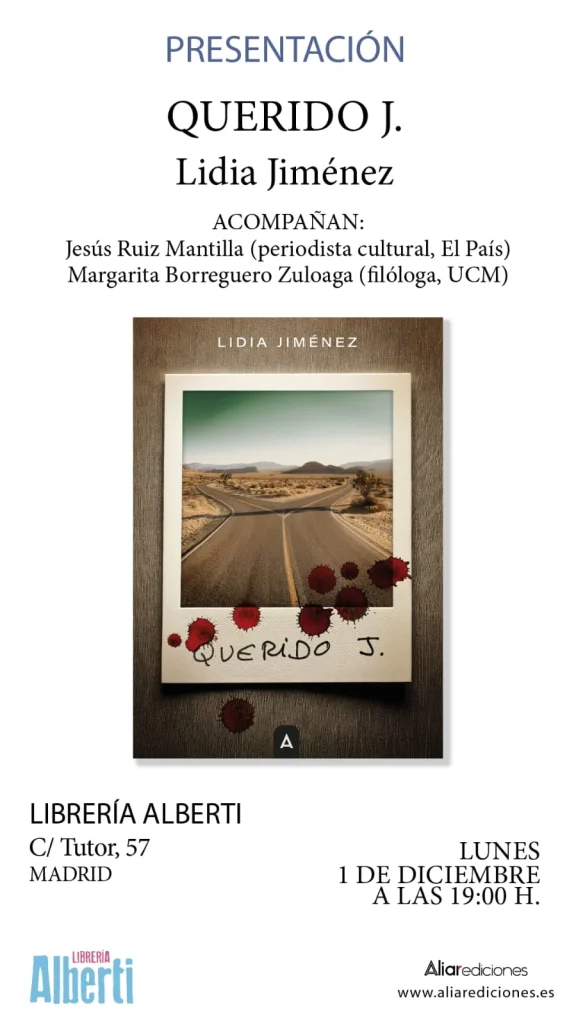
Es posible leer la obra dentro del marco de la autoficción: distintas señales sugieren un paralelismo entre la narradora —una Lidia que se expone sin reservas— y la autora real, aunque nunca queda claro si se trata de una coincidencia, de una confesión o de un refinado juego de espejos. En todo caso, ya sea una historia fiel o una recreación literaria, lo que transmite es una honestidad palpable, una franqueza que roza la ingenuidad sin caer en lo simplista, y que arrastra al lector hacia una lectura envolvente, emotiva y sincera.
La narradora recibe la noticia del accidente de J., hospitalizado en Austria, y parte hacia allí con la urgencia de quien siente que algo de sí misma corre peligro. Desde un tono epistolar —que da sentido al título— o desde un monólogo íntimo que recuerda a la voz de la Carmen de Delibes, reconstruye su historia común: el primer encuentro durante la carrera de Filología Hispánica en la Complutense, la afinidad casi espiritual que surgió entre ellos, las noches de literatura y excesos, los viajes y las confesiones compartidas. En esos recuerdos asoma también el Madrid de finales del siglo XX, cuando barrios como Malasaña, Chueca, Lavapiés o Moncloa aún conservaban una vitalidad menos domesticada. O quizá éramos nosotros quienes no habíamos sido domesticados del todo.
La novela gira en torno a dos figuras únicas. Los demás personajes apenas rozan el escenario: aparecen desdibujados, anulados por la fuerza con la que brillan Lidia y J. Como si cualquier presencia externa interfiriera con la verdad esencial del relato, que no es la biografía de un hombre, sino el vínculo apasionado que los une. Lidia no observa: interpreta, revive y recompone la vida de J. desde sí misma, hasta el punto de que la verdadera protagonista no es él, sino el amor que ella le profesa. Mientras avanza la situación en el hospital, es ella quien se aferra con desesperación al pasado, rescatando cartas y fotografías como si en ellas pudiera retener lo perdido.
Querido J. es una obra intensa y visceral, un libro que se lee como si se abriera un corazón todavía latiendo. Su sinceridad duele, pero es precisamente esa crudeza emocional la que confiere al texto un carácter inolvidable, capaz de conmover hasta el desasosiego por la verdad que expone sin adornos.